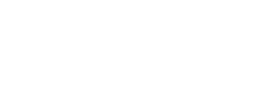La llorona
Mi nombre es Esther. Viví en la parte cara de Nuevo León. Mucho se cuenta acerca de estos lares que parecen peleados con la miseria y amistados con la fortuna, pero es muy poco lo real.
Se habla de riqueza monetaria, pero nadie cuenta de cuán poco vale el dinero cuando falta con quién compartirlo
Viví, dije, porque hace tiempo que ya no formo parte de los vivos.
—¿Dónde estás, Esther? —se han de preguntar—. ¿Estás en el cielo?
—Nunca hice méritos para llegar a él…
—¿En el infierno?
—Yo misma lo fundé. Nadie vuelve al hogar que le costó sangre edificar.
—¿Entonces?
—Sigo en la tierra. Durante ésta y otra vida. Con ésta y otra gente que son iguales hasta en lo diferente.
Habito en una pequeña cabaña en el sur de la ciudad más vieja del estado. Aquí me es fácil ocultar mi fealdad; llorar sin espantar a alguien más.
Sin embargo, ésta noche las cosas se salieron de control.
—¿Estás bien? —pregunta tras la puerta el vagabundo que se quedó en el viaje y me cree parte del mismo.
—Estoy —le digo—. Y eso es ganancia.
—¿Puedo pasar?
Su voz es un viaje al pasado. El tono joven (aunque dañado por el cigarro), me recuerda al de mi hijas. Las 666 que tuve con el hombre de pezuña larga.
—Pasa.
Lo recibo indiferente, pero pronto atrapa mi atención.
—Creo saber algo de una de tus niñas.
—¿Lo dices en serio?
Me es imposible no sonreír… no ilusionarme ante la posibilidad de volver a ver aunque sea a una de mis princesas. Mas he de adaptarme a la coherencia.
El investigador que tengo jura vivir en los sesentas. El vicio blanco le atrofió las ideas… ¿qué tanta confianza le puedo tener?
Toda, concluyo. Porque no tengo otra opción.
Es el único que me puede ver sin salir corriendo. A él le conmueven mis llantos; al resto les espanta.
—Iba caminando por la Avenida Rosa…
Más no escuché.
Deseé con todas mis fuerzas haber entendido mal. Me niego a aceptar que mis hijas estén regadas en ese centro del mal vivir, pero la historia que el hombre me cuenta tiene sentido.
—Tengo una niña por ahí —me dice—. La visito cada y que ando cuerdo, y ayer fue un día de esos.
—Al grano, muchacho, al grano.
Se mete la mano al bolsillo y saca un retrato gastado con la cara de mi Magdalena.
—No sé si tenga relación con usted, pero en verdad son igualitas.
…
Cuenta la leyenda que aquella noche lloré a nombre todas las mujeres, y en paredes santas y diablas mi lamento quedó sembrado. No por la profesión que mi hija fundó, sino por el recuerdo agridulce que dejó en tierras de nadie.
—Su hija es la patrona que las cuida —me dijo el vagabundo—. La santa Afrodita; a razón del arte que dominan sus discípulas.
Pasaron muchos años; vidas llegaron y otras se fueron. Desde entonces no he dejado de llorar.
Le lloro a mis hijas perdidas, pero más le lloro a Magdalena, que en plan de Dios fue bautizada como Afrodita: Hija de Él… ya nada mía.
También te puede interesar:
Texto: Jaime Garza
Follow @JaimeGarzaAutor