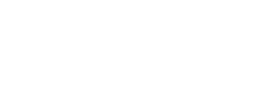El blues del regio asalariado
El humo del Marlboro blanco se perdía con el esmog de las pedreras al horizonte. Hermosas chimeneas de fábricas explotadoras en Santa Catarina soltaban su exquisito tufo. Un alivio tras la deliciosa brisa inter-jornada laboral le daba toques de alegría, mientras la mezcla de curiosos vahos dañaba sus pulmones. El tabaco le causaba náuseas, pero se mantenía firme ante su terquedad pesimista de malestar, reflejada en una severa tos de fumador. Tenía un ritual después de fumar, juntaba sus pies y estiraba los brazos como queriendo tocar el cielo, lo hacía para recordar los tiempos de juventud hippie cargados de rutinas larguísimas de yoga; también para activar los músculos y soñar con el roce de las nubes.
Miraba a lo lejos, con un rostro desbordado en desilusión, su chevy rojo 98 de puertas despintadas que lo esperaba estacionado; tan característico. El carro del clutch descompuesto y el mofle relinchante. De amplia trayectoria en accidentes sobre Leones y Gonzalitos. 16 choques en su haber, atribuidos en múltiples ocasiones a su color, el rojo vivo, muleta de matador.
Tras su pequeño tiempo de reflexión, recordó que debía recoger a sus hijos a las 2:00pm, el reloj marcaba las 2:30. Y no sólo eso; debía cumplir con una larga lista de pendientes burocráticos: pagar la luz, el crédito, el internet, sonreír a la fuerza, buscar un tiempo para ver una serie documental y si tenía suerte, masturbarse en el baño a escondidas de su esposa. Viajar de norte a sur y oriente a poniente por el frenesí del tráfico citadino para encontrar, al final de su travesía, un alivio nocturno en sus audífonos con una sesión de música experimental, tal vez un libro o una fantasía de fama y riqueza hollywoodense.
Finalmente tomó el valor para manejar hacia sus pendientes. Encendió la radio y escuchó un sermón de autoayuda, autocompasión y autochaquetamental de un locutor incompente a forma de introducción a la canción ‘Shiny Happy People’. No disfrutaba de esa estación, pero la toleraba más que las sintonías de frecuencia modulada manchadas por la payola y se negaba rotundamente a pagar 120 pesos al mes sólo por escuchar música en su celular. Tenía la virtud de ser muy codo.
El sol veraniego de Monterrey no tenía piedad, 42 grados centígrados se reflejaban en las gotas de sudor que trazaban una ruta perfecta sobre su espalda. Sensación térmica: 45 grados por el efecto invernadero quemando la piel. Podría ser peor, pensaba, podrían ser las axilas de un extraño o las lonjas de una doña sobre mareas interminables de gente en la estación Cuauhtémoc.
Aceleró hacia el poniente, en busca de una brisa fresca. Dejó caer el pie sobre el pedal frente a las curvas del Boulevard Rogelio Cantú para olvidar el aire godín de oficina sampetrina y adentrarse a los barrios wanna be, alias Cumbres. Sintió un poco de calma con la brisa rodeada de calles montañosas. El firmamento se despedazaba en pensamientos absurdistas y poesía pensada, poesía que no sería escrita pues no era prioridad en su agenda, se desvanecería con la sinfonía del motor oxidado y el reloj que marcaba las 2:40 en su celular de segunda mano. Disfrutaba manejar, los momentos de soledad en cuatro ruedas. Esquivar el pavimento agujerado disipaba los malos juicios y la desdicha, canalizaba su ira hacia políticos corruptos que se robaban el dinero de obras públicas. Nunca presentó un examen de conducir, desde su juventud daba moche a oficiales para sacar la licencia, así se ahorraba los filones en la oficina de tránsito. Rebasaba por el carril derecho.
Frenó de golpe en un semáforo rojo. A su izquierda estaba una camioneta Land Rover, manejada por una señora clase media alta con una jeta digna de una señora clase media alta; rostro bendito o maldito de huele pedo, remordimiento e insatisfacción. La señora jugueteaba con las manos sobre su rostro, raspando su piel dorada con unas características uñas rosadas perfectamente esmaltadas. Sus brillantes ojos azules se ahogaron en un suspiro.
Ella debía cuatro meses de crédito, pero presumía su camionetón los fines de semana en el chal de comadres. También alardeaba en grupos de WhatsApp sobre la cantidad de productos de su wish list de Amazon que le habían llegado a su puerta sin tener que mover un músculo. Al mismo tiempo, su teléfono recibía llamada tras llamada del banco queriendo cancelar su tarjeta. Lo que no presumía, era a su esposo adicto a la pornografía con racha de tres infidelidades en el corto lapso de seis meses; o el llanto. Llanto eterno y desesperado que emanaba al observar las fotografías de su boda, noche perfecta que gritaba el recuerdo de un amor soñado y pasional, perdido en el tiempo-espacio, en la rutina del estatus, en los anhelos de una vida sin disfraces de burguesía. Calor del pasado, juventud y valentía.
A la derecha del Chevy, un Corvette amarillo manejado por un exitoso ingeniero con severos complejos de inferioridad que portaba lentes Carrera, relinchaba sobre un paso peatonal. Un estudiante apurado le reclamaba a su conductor la falta de tránsito. Intercambiaron insultos durante unos segundos, pero la discusión no llevó a nada. Poco le importaba al dueño de tremenda máquina de dos millones de pesos un muerto de hambre que se movía a pie. De hecho, eran muy pocas las cosas que le importaban, cumplía su voluntad a costillas de la desgracia ajena. Tenía tres demandas por acoso sexual en el ministerio público.
El conductor del Chevy miró a la derecha e hizo contacto visual con el Corvette. Firmaron una carrera con un gesto. Después miró a la izquierda, la señora Land Rover también estaba dispuesta a los arrancones. Sabía que no ganaría, aunque fantaseó con un arrancón digno de Fórmula 1.
El semáforo cambió a verde. Los engranes de las máquinas lo dieron todo. Tres jinetes del infierno galopaban sobre las llamas ardientes del sol regiomontano, esquivando asalariados en su hora de comida. Pedazos de cemento volaron con el paso de las llantas. Zapatos sobre el pedal que buscaban a toda costa el olvido de tragedias pasadas en una pequeña victoria detrás del volante que haría de ese martes una jornada exitosa.
Con tanta adrenalina, el conductor del Chevy olvidó que la salida hacia el colegio de sus hijos estaba próxima. Tras un volantazo para incorporarse a la lateral, vio a los dos autos partir hacia el horizonte. En esa distracción, una camioneta Suburban invadía su carril. El incidente sacó de sus entrañas un exquisito “chingatumadre” al son del claxon. La Suburban bajó los cristales de las puertas traseras, se apreciaron dos miradas y unas manos que cargaban un fusil AR15. -Oríllate hijo de la chingada. – gritó el pasajero del asiento trasero. Sin mucho de margen de maniobra, el Chevy rojo se orilló, su conductor susurró en voz tenue un padre nuestro.
Tres jóvenes bajaron de la Suburban. El dueño del Chevy miró por el retrovisor, tenían lentes oscuros, zapatos de buena marca y rifles de asalto. Se acercaron lentamente. -Bájate cabrón- gritó uno de los jóvenes. El dueño del Chevy bajó tembloroso, pensando en sus hijos que estaban a tres cuadras, esperando impacientes por la llegada de su padre que ya estaba una hora retrasado. Sólo había visto armas en las películas, y, a diferencia de los protagonistas de westerns, él nunca pensó en hacer alguna maniobra heroica, simplemente guardó un silencio de impotencia ante la máquina de pólvora.
Lo hicieron arrodillarse, pusieron la boca del arma sobre su nuca. Recitaron una oda de cuanta mamada se les ocurría, él sólo respondía -Sí señor, sí señor- en un instinto de supervivencia. Gente pasaba de largo, mirando de reojo al pobre cabrón encañonado. Pensaba en que, de morir ese día, ni siquiera saldría en los titulares, pues su cuerpo nunca sería encontrado, y de ser encontrado, a nadie le importaría. Todo el desgaste de nacer, crecer, reproducirse, lavar los trastes, pagar la renta, envejecer, soñar con unas vacaciones y vivir el desgaste del cotidiano para que sus sesos terminaran regados sobre una calle ante el movimiento de un dedo anónimo sobre el gatillo. Sentía el cañón frío del arma en su cabeza mientras trazaba diferentes rutas mentales que lo habrían alejado de ese momento amargo, si no hubiera fumado ese cigarro o no hubiera empezado esa carrera.
Dos de los jóvenes de la Suburban discutían a lo lejos, el restante mantenía de rodillas al conductor del Chevy. Lo obligó a sacar de sus bolsillos la cartera, con el temor de encontrarse con un apellido de renombre, con algún burócrata o con un hijo de empresario. Leyó la identificación, sólo era un conductor de un Chevy cualquiera.
Se acercaron los dos jóvenes, rieron al ver una lágrima que brotaba del ojo derecho del arrodillado. Le dieron una severa advertencia sobre quienes eran y lo que le podían hacer. Lo dejaron ir a las tres con quince minutos.
Subió al auto. Manejó hacia el colegio de sus hijos que le preguntaron por la tardanza. Decidió que nunca les contaría lo sucedido ese día, pero pensó que, tal vez, y sólo ese día, el recibo de la luz podía esperar.
Más Crónicas y Relatos Regios aquí
Texto: Fabrizio Langarica
Follow @f_langarica
Follow @mty_360