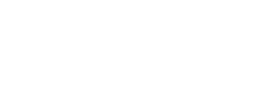“No tengo conciencia ni tengo hogar / Yo soy un perro negro y callejero”
Fue el séptimo en una camada de ocho. Tuvo un nacimiento complicado en un parque de la colonia Valle Soleado. Tres de sus hermanos murieron de moquillo a las pocas horas, él sobrevivió de casualidad. Su madre lo amamantó tres días más que al resto.
Al cabo de escasas semanas que aprendió a caminar, mostró su instinto callejero al pasearse por las calles de Guadalupe con soltura y estilo. Al sentir por primera vez sus cuatro patas rozando con el pavimento, supo que estaba destinado a vagar y vagar y vagar. Rondaba de sol a sol entre el folclore de los mercaditos domingueros, esperando que le tocara algún manjar de rebote. Así fuera un pedazo de sope o una hebra de carne, él agradecía con un suave ladrido y esperaba ser acariciado en la barbilla.
Ocasionalmente le regalaban un juguete no vendido para mordisquearlo. Rasgaba las chaquetas de un local hasta que la dueña se percataba y lo pateaba para alejarlo. Disfrutaba de las cumbias que retumbaban en el piso y le transmitían frecuencias agradables que viajaban por sus largas uñas. Vivía con la inocencia de un niño a perpetuidad.

Los vecinos lo saludaban con cariño y le daban de comer unas croquetas de dudosa procedencia. Los manipulaba frecuentemente con una cara tierna mostrando sus grandes ojos negros para recibir snacks o un pedazo de pollo. Se volvió famoso en los alrededores, incluso más que Doña Juanita de la tienda que vendía abarrotes o que Don Agustín de la carnicería, lo apodaron el “Patas” porque siempre andaba caminando, nunca se detenía. Peleaba seguido con otros perros, salía ileso gracias a su habilidad para los putazos. Ladraba fieramente a las motocicletas que aturdían sus sentidos, eran su perdición y más intenso enemigo. Llegó a ser el dueño de la calle, hacía lo que quería sin consecuencias, sólo disfrutaba.
Pero todo lo que sube, tiene que bajar. El legado del “Patas” en Valle Soleado no duraría para siempre. Una fuerte mordida a un repartidor de tacos le valió un pase directo a la perrera municipal. Control animal se lo llevó a base de patadas y fuertes sedantes que lo adentraron en el basto mundo de los sueños, parecía que no despertaría. Pero se levantó, tenía dos costillas rotas y múltiples cortadas en su lomo, chillaba con dolor. El encargado de la perrera no quedó ileso, en sus brazos llevaba las huellas de la batalla, cinco mordidas sangrantes. El “Patas” luchó con valentía para mantener lo único que tenía, la libertad, pero perdió la pelea.
Pasó noches en vela, los veterinarios no lo visitaron, se curó por mero espíritu. No le gustaba el encierro. Veía a través de las varillas que lo encerraban a otros perros con ojos tristes, serían sacrificados al día siguiente, le esperaba el mismo destino. Su pelo negro se mezclaba con las heces de días anteriores. Le daban de comer una miseria al día y un vaso de agua cuando se acordaban de su existencia.
Pasó varios días en la perrera esperando a ser adoptado. El mal olor que emitía y su extraña mezcla de razas no le favorecieron. Los visitantes volteaban la cara al verlo, sentían lástima en lugar de cariño, ya estaba sentenciado.
Más Crónicas y Relatos Regios aquí
Llegó el día, la inyección letal sería en minutos. Lo sacaron de la jaula. Dos veterinarios se harían cargo, uno lo sostendría y el otro aplicaría el líquido mortal. La aguja se aproximaba lentamente. Parecía el final, pero no lo fue. Las mordidas que lo metieron en la perrera también lo sacarían. Enterró profundamente los colmillos en el pecho de uno de los veterinarios y en segundos los clavó en los brazos del otro.
Corrió y corrió sin detenerse, estaba dispuesto a correr el resto de su vida. Volvió a su barrio de origen, lo encontró de casualidad. Al llegar, la calle estaba vacía, oscura y silenciosa. Los perros con los que jugaba también fueron atrapados, ellos no tuvieron la misma suerte.

Después, todo fue diferente. La gente ya no tomaba caguamas en las banquetas ni las calles se llenaban de humo del asador por las noches. No se escuchaba el grito de gol al unísono en Valle Soleado. Los mercaditos ya no tenían gente. Ese ambiente fue reemplazado por jóvenes traficantes que ofrecían coca de mala calidad en las esquinas y pandilleros en busca de ultra violencia. Los vecinos no salían a darle comida.
También había balaceras frecuentes. El “Patas” se convirtió en el Big Brother de la colonia. Quedó entre fuego cruzado más de una vez. Veía por las ventanas a niños llorando por los estruendosos sonidos que emitían las armas de fuego. Miraba con ojos tristes las calles que fueron suyas. Quería pelear con perros desconocidos y encabronarse con las motocicletas. Extrañaba hurgar tranquilamente los botes de basura en las madrugadas, comerse hormigas que caminaban por la tierra. Ya no podía hacerlo sin estar alerta por algún mal nacido que quería lastimarlo con algún palo o una navaja.
No quedaba nada de lo que alguna vez fue el reino del “Patas”. Se marchó en busca de un nuevo barrio que lo amara como fue amado. Esperó algún viento que lo hiciera volar como la pluma que era, nunca llegó. Siguió su camino, ya no se detendría.
Más Crónicas y Relatos Regios aquí
Texto: Fabrizio Langarica
Follow @f_langarica
Follow @mty_360