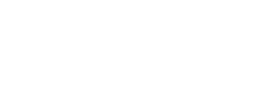Todos los martes, Siboldi gozaba pasear por el Mercado Fundadores en el centro de Monterrey. Infiltrarse en un ambiente rockero el día que descansaba le hacía olvidar que tenía un monótono trabajo como cajero en Best Buy.
Disfrutaba matar las horas entre la infinidad de playeras metaleras que rondaban entre los 100 y 200 pesos (dependiendo de qué tan bueno fuera el regateo). Casi nunca compraba, aunque su clóset se lo pedía a gritos. Solía preguntar por bandas como “Los resortes rotos” y “La marea gelatinosa” (Grupos que ni en casa conocían) con el objetivo de hacer quedar mal a los vendedores al no contar con su petición, lo que le hacía darse golpes de pecho, simulando ser un erudito del rock nacional. Su guardarropa estaba conformado por dos camisas de Pink Floyd, una de Black Sabbath, dos pantalones que estaban más rotos que cocidos, unos converse mal pintados y un par de huaraches color café de estilo oaxaqueño. El espacio vacío en el ropero se llenaba con discos de vinilo heredados por su abuelo (Siboldi no tenía tocadiscos).
En sus travesías de mercadito le acompañaba Rocío, su novia. Ella era la única persona en el mundo que sabía el origen de su nombre. Fue llamado Siboldi en un arranque de pasión futbolera de su padre, quien, al emocionarse de más con una atajada del histórico arquero de Tigres, asistió instantáneamente al registro civil y lo nombró en su honor.

Rocío teñía su cabello con tonalidades diferentes cada mes (por moda y no por gusto). Sus padres no eran fanáticos de sus “extravagantes” looks, pero lo toleraban por sus altos promedios en la escuela. No era seria, pero tampoco extrovertida, sabía equilibrar perfectamente la balanza entre lo que pensaba y decía. A los 16 años, desarrolló una inmensa fobia por los puentes peatonales cuando fue asaltada y abusada sexualmente en uno, prefería arriesgar su vida cruzando una avenida de alta velocidad que exhibirse a esa experiencia de nuevo. No gozaba fumar, de hecho lo aborrecía, cuando inhalaba el humo, sentía unas inmensas ganas de vomitar, pero encendía cigarros en las reuniones para imitar a las actrices de la época de oro del cine mexicano. Todo ajeno a su poder se lo atribuía a los astros. Cada semana compraba un boleto de lotería con sus números de la suerte. Era más inteligente que Siboldi (mucho más), estaba con él más por costumbre que por amor.
La relación entre ellos era monótona, pero se llevaban bien y tenían ciertos destellos románticos de mano sudada cada cinco o seis meses. El problema central de su relación radicaba en la frecuente confusión de Siboldi entre la uretra y el clítoris, lo cual se traducía en la inconformidad por el acto sexual de ella.
Sibo (como prefería que lo llamaran) cegado por el penoso silencio de Rocío, estaba muy seguro de sus dotes sexuales y los presumía constantemente. Confundía los gritos de placer con los de dolor.
A pesar del mal sexo, ella continuaba con la relación por la flojera de buscarse otros ligues o encontrarse con algún patán. Además, se convencía por el no tan mal parecer de Sibo, quien, a pesar de no tener un rostro esculpido por Miguel Ángel, encajaba perfectamente en la descripción “No está tan mal como mi ex”.
Sus citas se tornaban cada vez más rutinarias. Visitar el Museo Marco el miércoles (ese día era gratis), tomar un café chico (el más barato) en Barrio Antiguo, pendejear por Fundadores, caminar todo el paseo Santa Lucía y regresar en metro a sus casas a la hora pico, para finalmente despedirse con un tibio beso frente a la puerta de Rocío. A los tres años de la relación, la llama estaba extinta.
Fue hasta un 28 de septiembre que la chispa renació.
Estaban por transbordar en la estación de Metro Cuauhtémoc cuando un sujeto corrió a toda velocidad hacia Rocío para desprender violentamente su bolso del brazo con el que lo cargaba. Al percatarse, Sibo lo persiguió impulsado por el poder que le concebía el estampado de Ozzy Osbourne que llevaba su playera. Lo alcanzó en un sprint que se podría catalogar como récord de los Juegos Panamericanos de haber sido cronometrado.
Tacleó al ladrón (llevaba puesta una playera del América) y le dio una golpiza que recordaba a la pegada del ‘Travieso’ Arce. Tomó el bolso de Rocío, quien había observado todo a lo lejos y lo acomodó en su hombro. Por razones desconocidas, ella consideró los nudillos de Sibo impactando en los dientes amarillentos del desconocido, un espectáculo visual estimulante. La hizo sentir protegida.
Al sentir una rara excitación por la madriza, Rocío invitó a Sibo a su casa para aprovechar la ausencia de sus padres. Apenas cruzaron la puerta y un circo de caricias, besos apasionados y ropa voladora comenzó. La única pausa que hicieron antes del coito fue para poner ‘New Skin for the Old Ceremony’ de Leonard Cohen (su disco favorito) en unas bocinas viejas de los padres de Rocío.
El primer round no fue bueno (fue pésimo). Siboldi se vino a los dos minutos. Pero se redimió con un segundo round que podría considerarse como el performance de su vida. Logró lo que nunca antes había logrado: ocasionar un orgasmo femenino. Fue ese clímax el catalizador de su relación. Sus miradas se percibían diferentes. Sonreían seguido y se trataban como tórtolos una vez más. Se divertían como niños y buscaban diferentes aventuras en la cama y en el maravilloso centro de Monterrey.
Texto: Fabrizio LangaricaFollow @f_langarica
Follow @mty_360